Los
avances en el campo genético gracias a investigaciones llevadas a cabo por distintos
centros expertos de investigación han supuesto una notable evolución tanto en
el diagnóstico como tratamiento de distintas enfermedades genéticas. Se han
realizado multitud de investigaciones desde los años sesenta para averiguar la
etiopatogenia del síndrome de Edwards. A continuación se expondrán algunos de
estos estudios sobre la trisomía 18 que
han proporcionado una mayor información sobre la enfermedad tratada en este trabajo.
1.
Estudio sobre el diagnóstico prenatal
de trisomías a partir de cffDNA.
La
trisomía 21 (Síndrome de Down), 18 (Síndrome de Edwards) y 13 (Patau) son las
trisomías diagnosticadas más comunes en los recién nacidos. Los métodos de “screen”
se basan en el uso de ultrasonidos y de marcadores séricos maternos. Un alto
riesgo de anaeuploidías fetales precisa
la obtención del cariotipo de forma rutinaria durante el embarazo, el cual
requiere la extracción de tejido fetal por medio de amniocentesis o con una
muestra de vellosidad coriónica. Sin embargo, estas últimas técnicas son
cirugías invasivas que conllevan un alto riesgo de aborto. El descubrimiento de
ADN fetal libre (cffDNA) en sangre materna ha proporcionado nuevas formas de
diagnóstico prenatal no invasivo. La fracción de ADN fetal libre en el “pool”
total de ADN libre en el plasma de las células maternas es muy bajo, por lo
tanto el análisis de cffDNA es muy desafiante. La introducción de la
secuenciación paralela masiva ha hecho posible la aplicación de los test
prenatales no invasivos en la práctica clínica y una variedad de estudios
recientes han probado su alta eficacia en el diagnóstico común de aneuploidías.
2.
El riesgo de pérdida fetal después de un diagnóstico prenatal de
la trisomía 18.
El
estudio llevado a cabo por Morris JK y Savva GM tenía como objetivo determinar
el riesgo de pérdida fetal (aborto espontáneo o muerte fetal) tras un
diagnóstico prenatal de la trisomía 18 (T18, síndrome de Edwards). Cinco registros de anomalías
congénitas regionales en Inglaterra y Gales proporcionaron detalles sobre los resultados de 538 embarazos diagnosticados
prenatalmente con Trisomía 18. En cada
embarazo el tiempo transcurrido desde el diagnóstico prenatal hasta el nacimiento, aborto involuntario o terminación
fue calculado y analizado por medio de las funciones de supervivencia de
Kaplan-Meier. Los resultados de esta
investigación mostraron que: entre 12 semanas de gestación y término un 72% (
IC95%: 61-81%) de los embarazos diagnosticados con T18 fueron interrumpidos por
un aborto involuntario o muerte fetal; entre 18 semanas y término las
proporciones fueron del 65% (57-79%) para
T18 y entre 24 semanas y término las proporciones fueron del 59 % (49-77%). La probabilidad de pérdida de fetos
masculinos con T18 resultó ser mayor que la de fetos femeninos. Hasta el momento, éstas son las
estimaciones más precisas sobre del riesgo de pérdida de fetos dignosticados
con T18 en una población general. Estas
estimaciones deberían ser útiles para mujeres de asesoramiento que llevan un
feto afectado y saben que conocer el riesgo de pérdida fetal es esencial para
comparar el rendimiento de los programas de cribado prenatal que actúan en el
primer y segundo trimestre.
En
relación con esta investigación, el grupo de Souza et al (2009) estudió lo
ocurrido tras embarazos en los que el primogénito hubiera sufrido una trisomia
13 (síndrome de Patau), 18 (síndrome de Edwards)
o 21 (síndrome de Down), en Australia. El riesgo relativo de trisomía posterior
a quince semanas de gestación se calculó comparando el número observado de
trisomías con el número esperado de trisomías posteriores en función de la edad
materna. Se dedujo que las mujeres que sufrieran embarazos con resultados de
una trisomía tenían una mayor predisposición a repetir en su hipotética
descendencia.
3. Los análisis basados en la población de la mortalidad en la trisomía 18
Las trisomía 18 es considerada
de forma general una enfermedad letal, sin embrago, recientes estudios han
informado sobre la posibilidad de supervivencia a largo plazo. Aunque la
supervivencia se ve muy afectada por la trisomía, entre un 18, 5% a 10% de las personas
con estas condiciones sobreviven más allá del primer año de vida. Se ha llevado
a cabo una investigación con el objetivo de evaluar la mortalidad en las
personas con trisomía 18 por medio de dos técnicas basadas en la población.
En un primer análisis se identificó a los nacidos entre 1968 y
1999 con trisomía 18 mediante el Programa de Defectos Congénitos áre a
metropolitana de Atlanta, un del sistema de vigilancia de malformaciones
congénitas. Las fechas de defunción fueron recogidas usando los registros
hospitalarios, registros vitales de Georgia, y el Índice Nacional de
Defunciones.
En
el segundo análisis, se utilizaron los archivos de mortalidad Multiple-Causa
compilados a partir de los certificados de defunción de los Estados Unidos de
1979 a 1997. En estos 2
análisis se examinó la mediana de supervivencia o la edad promedio de muerte,
la supervivencia más allá de 1 año de edad, y los factores asociados con una
mayor supervivencia.
Los resultados obtenidos gracias al Programa de Defectos Congénitos metropolitana de Atlanta fueron los siguientes: se identificaron 114 recién nacidos vivos con trisomía 18; con una mediana de supervivencia de 14,5 días (IC 95%: 8-28). Para cada condición, el 91% de los bebés murió dentro del primer año. Ni la raza ni el sexo fueron factores influyentes para la supervivencia de la trisomía 13, pero para la trisomía 18, las niñas y los niños de razas distintas de blanco parecían sobrevivir más tiempo. La presencia de un defecto cardíaco no pareció afectar a la supervivencia de ninguna de estas condiciones. Usando MCMF , fueron identificadas 5 8.750 personas con trisomía 18 que figuran en sus certificados de defunción. Edades promedio de muerte para las personas con trisomía 18 ambos eran de 10 días y el 5,6% de las personas con trisomía 18 murió a la edad de 1 año o mayores. La raza y el género parecen afectar la supervivencia en ambas condiciones, con las niñas y los negros que muestran mayores edades promedio de muerte.
Los resultados obtenidos gracias al Programa de Defectos Congénitos metropolitana de Atlanta fueron los siguientes: se identificaron 114 recién nacidos vivos con trisomía 18; con una mediana de supervivencia de 14,5 días (IC 95%: 8-28). Para cada condición, el 91% de los bebés murió dentro del primer año. Ni la raza ni el sexo fueron factores influyentes para la supervivencia de la trisomía 13, pero para la trisomía 18, las niñas y los niños de razas distintas de blanco parecían sobrevivir más tiempo. La presencia de un defecto cardíaco no pareció afectar a la supervivencia de ninguna de estas condiciones. Usando MCMF , fueron identificadas 5 8.750 personas con trisomía 18 que figuran en sus certificados de defunción. Edades promedio de muerte para las personas con trisomía 18 ambos eran de 10 días y el 5,6% de las personas con trisomía 18 murió a la edad de 1 año o mayores. La raza y el género parecen afectar la supervivencia en ambas condiciones, con las niñas y los negros que muestran mayores edades promedio de muerte.
4. Investigacón sobre un caso
de trisomía doble con síndrome de
Edwards
Ha habido un
caso muy extraño en la literatura científica (Tennakoon et al, 2008), que trata
de un varón recién nacido que sufrió síndrome de Edwards con trisomía doble (48
XYY, +18). Este niño nació de una madre de 28 años y, a priori, no se dedujo en
sus antecesores ningún caso de diabetes mellitus y tampoco de exposición a
productos químicos; es un caso inusual. Dos años antes, Murawski et al
reportaron un caso de síndrome de Edwards durante un embarazo, complicado con
una incompatibilidad serológica y una preclampsia, donde diagnosticaron la
trisomía 18 gracias a la utilización de una amniocentesis y una ecografía.
Tampoco hay que olvidar cómo se demostró el origen parental en un caso de
síndrome de Edwards (Babu y Verma, 1986). También existen casos típicos de
mosaico en la trisomía 18. Se produce cuando, en dos líneas de células
existentes en el mismo individuo, una línea de células tiene dos copias del
cromosoma 18, mientras que la otra tiene tres copias. Su diagnóstico es
variable; puede haber niños con retraso mental congénito severo y otros en los
que la supervivencia es muy alentadora. Tucker et al (2007) indican el caso de
unos adultos con mosaico del síndrome de Edwards que hasta que no llegaron a
tener descendencia no se descubrió su enfermedad; la trisomía completa se
desarrolló en sus hijos.
Shashi et al (1996), describe a un recién
nacido que tenía un defecto cardíaco congénito complejo y anomalías menores,
indicativos de la trisomía 18. Murió en el período neonatal. Mediante la
técnica FISH con muestras provenientes de la necropsia, un número significativo
de hepatocitos (17%) presentaban trisomía para el cromosoma 18. Su grupo llegó
a la conclusión de que el mosaicismo de la trisomía 18, evidente en el hígado,
podía ser falso, y que el patrón de anomalías, junto con la consanguinidad de
los padres, podría sugerir un nuevo síndrome autosómico recesivo. Asimismo, las
malformaciones anatómicas no eran exactamente iguales a las mostradas por el
síndrome de Edwards.
5.
Análisis
sobre la presencia de proteínas cerebrales solubles en trisomías.
Los autores
examinaron las proteínas solubles de los lóbulos frontales del cerebro en el
recién nacido con trisomías de los 13, 18 y 21 cromosomas (síndrome de Down, de Patau, y de Edwards). Los
exámenes se realizaron en material de autopsia (el periodo post-mortem no
superior a 24 horas) por el método de electroforesis de disco en gel de
poliacrilamida. El tejido
cerebral se tomó en 7 bebés con síndrome de Edwards y se tomó una muestra tisular cerebral
de 21 niños recién nacidos sin defectos del desarrollo del SNC que fue
analizada para un control. En
todos los síndromes estudiados, algunos cambios específicos fueron revelados
en los proteinógramas. Aparentemente, la sección de la
albúmina resultó ser la más sensible a la patología cromosómica: en los casos
de síndrome de Down y de Patau Síndromes el contenido de esta proteína en se
redujo, mientras que en los casos de síndrome de Edwards se incrementó. En este último síndrome de la cantidad
relativa de neuronines S-5 y S-6, y en el síndrome de Patau la cantidad de
neuronine S-6 se redujeron, siendo esta disminución estadísticamente
significativa. En todas las
trisomías se observó una tendencia a una disminución de la zona de las
proteínas cerebrales neuroespecífica ácidas. Este hecho puede estar relacionado
con un nivel inferior de la actividad funcional del SNC en patologías
cromosómicas.
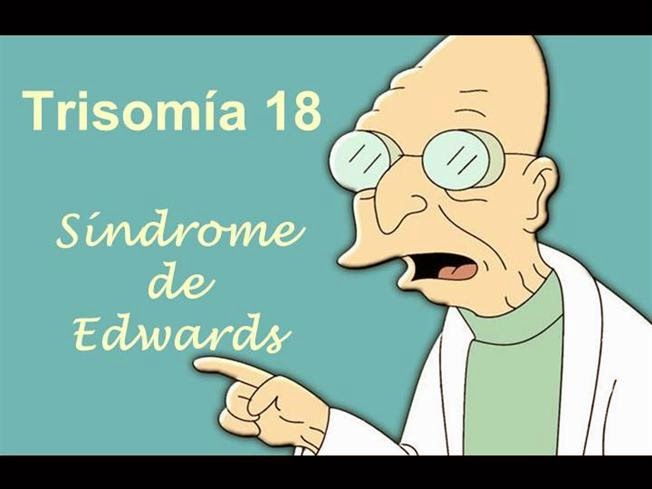

No entiendo muy bien lo de los neurines... Me lo podrias explicar?
ResponderEliminarMaría Gómez Viciana